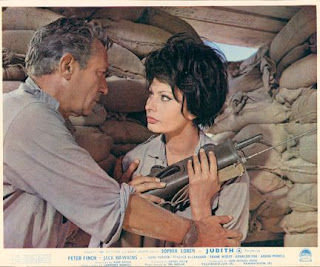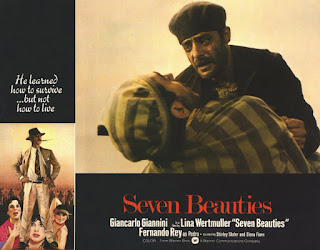En el blog
anterior señalé como Viviana Rivero, por razones muy suyas, corrompió el tema
del romance entre judíos y nazis. Eso no quita que, en ficción como en vida real,
este trope haya provocado historias conmovedoras. Algo que aprendí con “Un
secreto bien guardado” es que la propuesta sigue muy de moda, tanto en inglés
como castellano, y tiene unas normas que Viviana Rivero atropelló sin saber utilizarlas.
Si te gustó “Secreto” aquí encontrarás otras historias similares mejor contadas.
Si no te gustó, ve como el tema puede funcionar si cae en manos peritas.
Fantasías de
Colegiala Judía
Tras unos días de
admirar arrobada la cuerpada de su dios teutón, Amalia la protagonista de “Un
secreto bien guardado”, se atreve tímidamente a preguntarle a Martin: “¿También
sos... nazi?” La respuesta afirmativa no
acalla sus alborotadas hormonas. No hay que culparla, tras la guerra millares
de mujeres de países ocupados sufrieron humillaciones públicas y muerte social
por haber sostenido amoríos con el invasor.
¿Fueron todos esos
invasores nazis convencidos? ¿Qué pasa cuando la pregunta ya tiene respuesta y
quien está en el dilema es una judía a quien la decisión puede costarle la
vida? ¿Cómo un buen alemán, expuesto a propaganda que retrata a los judíos como
bestias infrahumanas, puede llegar a
amar a una de esas bestias? ¿Como ocurrió
en la vida real y como lo trata a ficción?
Cuando enseñaba,
a mediados de los 80, en un colegio de señoritas judías, unas alumnas se me
acercaron con una invitación. Habían creado un mini taller literario y,
sabiendo que yo también jugaba a ser escritora, querían mi opinión. ¿Estaría yo
dispuesta a escuchar la lectura de sus cuentos y a compartir algo escrito por
mí? Acepté entusiasmada, pero cuando llegó el momento de escoger mi lectura, me
acobardé.
Nunca he sido
buena escribiendo cuentos, así que decidí llevar el prólogo de la novela en la
que trabajaba en ese entonces. Su contenido me preocupaba. Se trataba de una
meditación del protagonista, un oficial de la Wehrmacht involucrado en el
fracasado complot de von Stauffenberg. Esperando a que la Gestapo viniera a
arrestarlo, rumiaba sobre los motivos que lo habían llevado hasta ahí
incluyendo su amor por una judía.
Llegado el día de
la reunión y ya en el comedor vacío de la escuela, estaba yo muy incómoda con
mi cuadernito enfrente mío. ¿Cómo recibirían este cuento unas niñas cuyos
abuelos y hasta padres habían sobrevivido el exterminio nazi? Decidí dejar que
ellas leyesen lo suyo primero. Comenzó B. de catorce años. De familia poco religiosa,
había sido enviada a ese colegio por motivos de disciplina. Era la más
literaria del grupo y su especialidad era el terror, quería ser una Stephen
King con faldas.
El cuento era
sobre las aventuras de un nazi furibundo que, tras su muerte, en una emboscada partisana,
recibe una oportunidad de redimir sus pecados convirtiéndose en un fantasma que
ayuda a los judíos incluyendo a una jovencita de la que se enamora. No
alcanzaba yo a cerrar mi boca abierta de asombro cuando ya se paraba S., mi
alumna favorita. De familia mixta como la mía, había venido a esa escuela
buscando ser más religiosa.
Su cuento giraba
en torno a Hannah, encerrada en el Ghetto de Varsovia cuyo único
entretenimiento es una brecha en un muro, demasiado pequeña para huir, pero lo
suficientemente grande como para ver el mundo exterior. Un día, Hannah
encuentra una bolsa de papel y dentro un pan. Desde ese instante todos los días
Hanna encontrará comida. Fascinada por esta ayuda imprevista, espiaba para
saber quién es su benefactor. Para su sorpresa resultaba ser un oficial alemán
(un oficial, nunca se trata de un soldado raso. Somos muy esnobs las judías)
con quien entablaba amistad que devenía en romance.
Acabado el cuento,
tuve que compartir con ellas mis dudas y me respondieron riéndose: “¡Miriam,
todas las chicas judías que queremos escribir comenzamos con este tipo de cuento!”
Tenían razón. Es un tema que se basa en múltiples fantasías femeninas: una
relación prohibida donde el amor triunfa; una ilusión en la que hasta los nazis
se rinden ante el amor; y un escape a una pesadilla. La idea de que en momentos
de crisis no hay que perder la esperanza de que la humanidad supere a la
bestialidad.
Suena tan bonito ¿no?
Pero si se hace con descuido se acaba en lo que Hannah Arendt llamaba “la
banalización del mal” o o que en su Holocaust Representations, Berel
King denominó “una deshonestidad inmoral”. Eso es lo que ha cometido Viviana
Rivero, pero no es la única. Si combinamos la ignorancia sobre lo que realmente
representó el nazismo con imágenes idealizadas y saneadas de los campos de concentración
y de los nazis, es explicable este tipo de “novela rosa del holocausto”.
El Holocausto
en Wattpad
En Dapim,
una revista dedicada a estudios sobre la Shoah, Stephanie Benzaquen-Gautier escribió,
en el 2018, un ensayo (“Romancing the Camp”) sobre cómo se manifiesta este
fenómeno en Wattpad. Este es un sitio web donde escritores amateur y profesionales
pueden colgar sus obras literarias sean cuentos, novelas, ensayos, fanfiction o
poesía. Según el artículo, había en ese momento más de mil cuentos/novelas en el
sitio, en las cuales Romeo llevaba una suástica en la manga y Julieta una
estrella en el pecho.
Me fui a revisar
el sitio y encontré que hay 178 romances en español de este tipo y escritos por
jovencitas apellidadas Arancibia, Zamora y Sánchez. Las historias son penosas
no sé si más por la ignorancia histórica o por el estilo que denota la juventud
e inexperiencia de las autoras (muy parecido al mío en mi adolescencia). Lo
triste es que están tan llenas de buenas intenciones.
En La sombra
de mis recuerdos, la autora (Isabela Serrano) la dedica “a todas las víctimas
del Holocausto cuyas historias no fueron contadas”. En uno de los mejores ejemplos,
Amor entre guerras de mi compatriota Fran Arancibia, el prólogo nos
cuenta que la heroína no es una judía “sumisa”. Ayyy hija, ya con esa alusión a un
estereotipo creado por nuestros enemigos jodiste tu buena intención.
La mayoría de las
historias caen en puerilidades pedestres. En otras vemos un cierto tremendismo
que me recuerda a ese feo capítulo de la ficción del Holocausto donde se le usó para cintas francamente pornográficas. Aun así, me conmueve que niñas
españolas y latinas escriban sobre el tema de manera positiva y también que todavía
haya jovencitas que dediquen su tiempo a romances históricos (mi género favorito).
Los títulos lo
dicen todo: En el corazón de un alemán; El nazi me ha mirado, ect.
Aunque mi favorito es La chica bajo la farola donde el protagonista es
Harry Styles. No es que la autora se imagine a su protagonista con la cara del
cantante: el oficial alemán ES y SE LLAMA Harry Styles. Es el shipeo llevado a
su máxima expresión.
No es mi intención
burlarme de una experimentación sana. Agradezco se interesen en un tema tan
complejo y cercano a mí. Lo que me
asombra que se haya publicado algo como Un secreto bien guardado en
editoriales, cuando es obvio que pertenece a un sitio como Wattpad donde se
esperan y perdonan errores nacidos de la inexperiencia de escritores
principiantes.
Sin embargo, a
pesar de la impericia de las autoras no encuentro en sus relatos resabios de
los dos errores que más afean la novela de Viviana Rivero. Estas heroínas
judías luchan en contra de sentimientos que las avergüenzan y todos estos
protagonistas son nazis de nombre solamente, que repudian las leyes que les
impiden amar.
De hecho, no
encuentro nada parecido en la larga historia del Romeo y Julieta en el País de
los Nazis a Un Secreto Bien Guardado, un ejemplo tan mortificante y
espinoso que trivializa las historias contadas y no contadas de víctimas y
sobrevivientes judíos o no. Recordemos que, ampliando el panorama, el trope también
abarca amores de invasores alemanes y mujeres de los países invadidos y eso nos
lleva al inicio del RYJEETR (Romeo y Julieta en el Tercer Reich).
El Caballeroso
Soldado Alemán
Según mi
investigación los primeros atisbos de estas relaciones prohibidas se dieron en
la Francia Ocupada. Si Vercors no hubiese sido un patriótico resistente no se
hubiese quitado de encima el estigma de simpatizante nazi debido a su novela El silencio del mar. Esta es la historia de una joven
francesa que reacciona con un mutismo feroz a la presencia del invasor en su casa,
incluso cuando el sentimiento se transforma en algo más.
Casi simultáneamente
a la publicación de la novela corta de Vercors, Irene Nemirovski concebía su Suite
Francesa. Aunque no hay evidencia de que Vercors y Nemirovski se hayan
conocido y Le Silence de la Mer fue publicado un poco antes de que la
escritora fuese deportada a Auschwitz, ambas historias contienen elementos
similares: un oficial alemán refinado y musico que es hospedado de mala gana
por una mujer que vive con un pariente mayor (tío en El Silencio, suegra
en Suite Francesa).
Las diferencia es
que en la novela de Nemirovsky, Lucile rompe el silencio y entabla un romance
con Bruno. Pero tanto Bruno como von Ebrennac, el protagonista de El silencio
del mar, son ingenuos que creen que pueden sustraerse a la criminalidad del
régimen que representan. Al final von Ebrennac pide su traslado al Frente
Oriental, en cambio Bruno cede su auto para que Lucile se marche a Paris a
sabiendas que ella está ayudando a un resistente.
Tomaría más de
una década atreverse con el tema nuevamente y no sería en Occidente. Fue en 1959,
y detrás de la Cortina de Hierro, donde se filmó la coproducción de Alemania
del Este y Bulgaria “Sterne” (Estrellas).
Walter, un
oficial de la Wehrmacht, irresponsable, y vividor, está feliz de haber
conseguido un empleo de oficinista en Bulgaria, lejos de los campos de batalla.
Cerca de donde trabaja hay un campo de tránsito para judíos griegos
(posiblemente macedonios).
Un día, Walter
conoce a Ruth una prisionera que le suplica le consiga un médico para una compañera
que tiene un embarazo difícil. Apiadado, el hombre lo hace, aunque no es gran
ayuda, puesto que los judíos— incluyendo a Ruth— son enviados a
Auschwitz, pero (aquí entra ese factor obligatorio de este tipo de narrativa)
el alemán ha evolucionado. Aunque sabe que no puede salvar a la mujer que ama,
se une a los resistentes búlgaros para luchar contra el régimen que se la
arrebató.
“Estrellas” fue
una gota de agua en una barrica de vino. A pesar de ser premiada en el Festival
de Cannes, es hoy casi olvidada, como lo fueron esos amores prohibidos por
muchos años. Yo me encontré con ellos en el mundo inesperado de la telenovela.
En 1969, Don
Ernesto Alonso produjo para Telesistemas Mexicanos— la antecesora de
Televisa— “Sin Palabras”, otro de los famosos melodramas donde Amparito Rivelles se
la pasa buscando un hijo perdido. Escrita por Carlos Lozano Dana, que dos años
antes ya hubiese tenido otro éxito con “Lagrimas Amargas”, la historia vuelve a
reunir a la Señora Rivelles y a Carlos Bracho, ahora como los Duhamel, un
matrimonio involucrado con la Resistencia Francesa.
Los alemanes
matan a Pierre (Bracho) y arrestan a su esposa Chantal, propiciando la
obligatoria separación entre madre e hijo que caracterizó las actuaciones de Amparo
Rivelles en la televisión mexicana. Chantal es enviada a un campo de
concentración donde hace amistad con unos judíos interpretados por Maria Rubio
y Javier Ruan (¿no sabían que hombres y mujeres eran separados?) y se granjean
la antipatía de una Kapo (Ester Zavaleta).
Los resistentes Duhamel
Lo más prodigioso
es que Chantal consigue llegar hasta Christian von Nacht, el comandante del
campo. Von Nacht, interpretado por Gregorio Casals (con peluca rubia), en vez
de hacerla ejecutar, se enamora de ella y comienza a recibirla a menudo. Vale
decir que otro detalle incongruente es que Chantal conserva su cabellera y sus
ropas de calle, un poco harapientas, pero que contrastan con las fotografías que
conocemos de prisioneras calvas y con uniforme a rayas.
Von Nacht le
revela a Chantal que es nazi por oportunismo, porque ayuda a mantener su
estatus de aristócrata, pero que es un muy buen nazi ya que fue gobernador
militar de Bruselas e impuso la ejecución de rehenes para controlar a la
resistencia. Contrasta con este cruel cinismo, el hecho de que el comandante
sea un hombre refinado, erudito y de buen gusto lo que recuerda al Bruno de
Suite Française. Estos factores
devienen en largos intercambios entre comandante y prisionera salpicados de los
diálogos inconcebibles, pero maravillosos de Lozano Dana,.
En algún momento,
von Nacht se ablanda y pretende ayudar a los prisioneros, pero la guerra se
acaba, Chantal es liberada. Una vez de regreso en París recibe un mensaje del abogado
de von Nacht. Al saberlo enjuiciado, Chantal decide testificar a su favor, pero
él se niega a aceptar su ayuda. En su última entrevista, Christian le dice a
Chantal que quiere ser castigado como un modo de alertar a la nueva Alemania de
los crímenes cometidos por la vieja Alemania que el ve representada por su
joven abogado. Ni Burt Lancaster en “El Juicio de Nuremberg”.
Basado en
Hechos Reales
Me pregunto si
Lozano Dana habría conocido la historia de Helena Citronova y si se inspiró en
ella. Citronova solo vino a relatar su historia para un documental de la BBC en
el 2005, pero su caso es lo más cercano a lo que aparece en “Sin Palabras”.
Helena Citronova,
una judía eslovaca, de 22 años, llegó a Auschwitz en 1942. En semanas vio que el
sitio era un infierno y que sus compañeras enloquecían o recurrían al suicidio
como única salida. Decidió arriesgarse en una movida que era castigada con la
muerte si descubierta.
Se puso el
uniforme de una presa que trabajaba en “Canadá”, el sitio más privilegiado de
Auschwitz (los otros eran la cocina y la orquesta). Canadá era el edificio
donde se guardaba el equipaje de los prisioneros. Los que trabajaban ahí se
encargaban de dividirlo, de ver lo más valioso y e incluso de revisar forros de
abrigos y bolsos para ver si escondían joyas y objetos de valor. Esas fotos que
hemos visto de pilas de lentes y zapatitos de niños corresponden a Canadá.
La mala suerte de Helena hizo que una de las guardias la reconociera. Le hizo saber que al final
de su día seria castigada. CItronova sabía que eso significaba la muerte. En
eso llegó un soldado alemán, se trataba del cabo primero Franz Wusch, conocido
por su crueldad. Les contó a las empleadas que era su cumpleaños y quería saber
si alguna sabia cantar para que le regalase una canción. Todas estaban
paralizadas de terror, pero Citronova que ya no tenía mucho que perder, se atrevió.
Al acabar estaba llorando.
El aplaudió y le
pidió por favor le cantase otra canción. La cortesía del “Bitte”,
palabra nunca usada con las prisioneras, sorprendió a Citronova que cantó una
canción alemana. Solo al final se atrevió a mirar a Franz y vio una mirada
llena de amabilidad. Tiempo después sabría que él acababa de enamorarse de
ella. Wusch exigió que Elena permaneciese trabajando en Canadá, así le salvó la
vida.
Desde ese momento
iniciaron una amistad prohibida, clandestina que devino en amor. Cuando Rozinska
hermana de Helena llegó a Auschwitz, Wusch (por petición de Citronova), la
rescató de la cámara de gases. Por casi tres años, las protegió y esa es la
razón por la cual sobrevivieron.
En sus declaraciones, Helena precisaba que ella
luchó contra se sentimiento que supo superar el odio y que sus romance, aunque intenso,
siempre fue casto. En su novela Auschwitz Syndrome, Ellie Midwood narra
esta historia iniciándola a media res en el juicio de Franz en el que su mayor
testigo de defensa es su esposa Helena. A pesar de que hay gente empeñada en ver
esa relación como un resultado del Síndrome de Estocolmo y que el acusado es un
asesino oportunista que se ha casado con su víctima para salvarse de la horca,
la autora nos demuestra que ese amor si era verdadero.
Como la novela es
vendida como “basada en hechos reales” muchos shiperos de Elena-Franz creen que
se casaron en la vida real. Lo cierto es que el final de la guerra los separó y
tomó un cuarto de siglo para que volvieran a encontrarse. En 1972, Franz Wusch
fue llevado a juicio por sus compatriotas. Fue entonces que Las Hermanas
Citronova testificaron a favor de él. En el banquillo, Wusch admitió que su
amor por Elena lo había hecho mejor persona. Eso supera por lejos al insulso
romance entre judía calentona y nazi imberbe de “Un secreto bien guardado”.
Si Citronova encontró
a su Romeo nazi en el infierno de Auschwitz, Edith Hahn lo halló en el Múnich
del Tercer Reich. En The Nazi Officcer Wife, Edith recuerda como su cómoda
vida en Austria y sus estudios de leyes fueron interrumpidos por el Anchluss. Los
nazis envían a Edith a trabajar a una granja en Alemania.
La joven logra
huir y con papeles falsos que le consigue una amiga se pone a trabajar como
enfermera en un hospital de la Cruz Roja. Ahí conocer a Werner Vetter, nazi convencido
y racista, pero que se enamora de tal manera de Edith que, abandona sus ideales
y a su esposa para casarse con la judía y seguir protegiéndola de un régimen
que busca exterminarla.
Los Vetter tienen
una hija, Angelika. Werner es llamado a filas y se convierte en oficial (de ahí
el título del libro). Al final de la guerra, Werner es hecho prisionero de los
rusos. Edith comienza a trabajar para los Aliados y consigue la liberación de su
marido, pero el intenso romance de guerra se desbarata. Warner vuelve con su
primera esposa. Edith y Angelica se mudan a Londres. Edith vuelve a casarse.
Cuando enviuda, emigra a Israel y ahí escribe su prodigiosa historia.
El libro es un
éxito, pero incomoda. Se hace un documental sobre el en el 2003. En el 2011 se
prepara una versión fílmica que contará con las actuaciones de Eva Green y de
Thomas Kretschman en los roles principales, pero nunca se lleva a cabo. El tema
está bien en un libro o un documental, pero un filme tiene más alcance, es más
recordable y se teme que estas historias sean nocivas.
Por un lado, hay
una censura moral en contra de este tipo de romances, por otro se teme a la perpetuación
de un prejuicio muy en boga en la posguerra de que las judías que habían
sobrevivido a los campos habían sido prostitutas de los nazis. Por último, se temía
que mostrar el lado humano de los nazis disminuyese su crueldad colectiva y por
ende la tragedia del Holocausto.
Por eso en los
80, la gran era de dramatizados sobre el Holocausto, las imágenes de judías y
guardias nazis en campos de concentración serán de víctimas sumisas y cohibidas
acosadas por monstruos brutales y poderosos. Así lo vimos en “Schindler’s List”
(1993) y en “Sophie’s Choice” (1983).
Objetos
Sexuales
En la historia que abrió esa era dorada, “Holocausto”
(1978). Meryl Streep interpreta a una alemana aria casada con un judío (James
Woods) que es llevado a Buchenwald, cortesía de Müller, un nazi enamorado de
Inga. Para salvar al marido, Inga debe acostarse con Müller. Esa era la visión
de los nazis, abusadores de mujeres aun de las arias a las que convertían en
objetos sexuales.
El consenso era
que cualquier tipo de relación entre nazis y judía acababa mal y no podía estar
basada en amor sino en Síndrome de Estocolmo como lo mostrara un día la infamosa
y semi pornográfica “El portero de noche” (1974). En esa historia, Lucia
(Charlotte Rampling), una dama de sociedad reconoce a un portero que le abre la
puerta de un hotel de lujo. Se trata de Max Asolfer (Sir Dirk Bogarde) el
oficial nazi que la violó y torturó en un campo de concentración. Lucia busca a
su verdugo e inician un affaire sadomasoquista que acaba con la muerte de
ambos.
Menos escabrosa
era “Judith” (1966) basada en un cuento de Lawrence Durrell (el Larry de “The
Durrels in Corfú”). Interpretada por Sophia Loren, Judith es una maestra judeo-alemana
a la que la llegada del Tercer Reich solo trae desgracias. Su esposo ario la
abandona llevándose a su hijo; sus padres son asesinados; ella es deportada a
un campo de concentración donde es forzada a prostituirse.
Todo esto lo
sabemos por boca de otros porque el filme inicia con Judith emigrando
ilegalmente a Palestina en 1947. No es sionista, solo quiere un lugar donde vivir
en paz y fundar su propia “república independiente de Judith”. Pero los
nacientes servicios de espionaje israelí la necesitan para identificar a un
general alemán que está adiestrando al ejército sirio. Se trata del ex marido
de Judith. Ella acepta, pero su agenda
es propia. Quiere vengarse del marido y recuperar a su hijo.
El Caso del
Buen Alemán
En la imaginación
popular quedaba entonces inscrita que la relación nazi-judía, aparte de
reprobable, tenía mal fin. ¿Pero qué pasaba con hombres que no aceptaban la
ideología hitleriana? ¿Eran tan nocivos
como los nazis de corazón? Pues tampoco la ficción les reservaba finales que no
fuesen trágicos. Eso lo vimos en una de las primeras epopeyas del Holocausto “El viaje de los malditos” (1976).
Malcolm McDowell
interpreta a Max un camarero del malhadado St. Louis. No es nazi lo que
es peligroso en un barco alemán donde la Gestapo ha infiltrado en la
tripulación el equivalente a los comisarios soviéticos, vigilantes que deben
evitar que los marinos se olviden que su cargo de refugiados judíos son
enemigos del Reich. De hecho, cuando un
marinero se enfrenta al vigilante, acaba siendo arrojado al mar.
Max es más
cuidadoso, pero su código moral le impide colaborar con los nazis lo que lo
convierte en el hombre de confianza del recto Capitán Schroeder (Max von Sydow).
Max es motivado también por el amor que nace entre él y Anna Rosen (Lynn
Frederick), una pasajera judía. Cuando el filme llega a su momento más negro y
ningún país de Occidente (incluyendo los de America Latina) acepta a los refugiados,
Anna y Max hacen el amor y se unen en un pacto suicida. La moraleja es que aun
con un buen alemán un romance de ese tipo debía acabar en tragedia.
Lo extraño es que
en la vida real hay evidencias de que eso no era necesariamente cierto., Un
ejemplo es Heinz Drossel. Hijo de antinazis, el joven abogado siempre se negó a
tener tarjeta del Partido, prefiriendo servir en la Wehrmacht. Usando sus
privilegios de oficial, Drossel comenzó ayudando a escapar a prisioneros rusos.
En 1942, de permiso en Berlín, rescató a Marianne Hirschfeld que intentaba
suicidarse como muchos judíos alemanes aterrados ante las deportaciones a
Polonia que había comenzado en Alemania.
Heinz y Marianne
Desde entonces,
Drossell aprovechó sus permisos para seguir rescatando judíos y mantener contacto
con Marianne. Después de la guerra,
Drosell y Marianne se casaron. Hoy él tiene su arbolito en la Avenida de los
Justos de Jerusalén, Pero lo que funcionó en la vida real no funcionaba en la
ficción. Se temía a la relación de una judía con un representante del mundo
nazi. Tenía que ser algo muy potente para poder ser aceptado y celebrado y ese
fue el caso de El verano de mi soldado alemán de Bette Green.
Escrita en 1973
por una autora judía, precedió el nacimiento de los estudios del Holocausto y
su efecto multimedia de fines de los 70. Tal vez por eso fue apreciada, a pesar
de que Publisher Weekly describió el esfuerzo literario de Green como
“valiente”. A pesar de que Greene escribiría una secuela “Morning is a Long
Time Coming, y The Summer of My German Soldier se convertiría en
1978 en un filme para televisión, ese libro sigue siendo uno de los más
prohibidos en las bibliotecas de USA debido al racismo de algunos personajes.
Aunque es secreto a voces que la razón real es que representa lo peor de la
sociedad estadounidense. Su personaje más altruista es un supuesto nazi.
Este relato sobre
prejuicios en el Sur de Los 40 tiene como protagonista a la desdeñada Patty
Bergen que a sus doce años ya sabe que su pueblo de Arkansas la desprecia por
ser judía y sus padres la desprecian no sabe por qué, pero que ese desprecio se
manifiesta en insultos y golpes por parte de su padre. Patty solo encuentra
consuelo en otros aislados como ella: Ruth, su criada negra, y Anton, un joven
alemán que ha huido de un campo de prisioneros cercano.
La historia acaba
en tragedia. Antón es abatido por las balas del FBI, por haber ayudado al
enemigo, Patty es enjuiciada y enviada un reformatorio. A pesar de que Antón es
noble, desprendido y totalmente antinazi, la moraleja sigue siendo la misma. No
se pueden mezclar agua y aceite. En realidad, hasta hoy, ese tipo de romance
tiene mal fin. Por eso es por lo que el final de JoJo Rabbit es esperanzador,
pero también por eso es por lo que “Un secreto bien guardado” es tan
descabellada.
Salvando al
Esposo Judío
¿Qué pasaba
cuando se revertían los géneros? ¿Había
más esperanzas en el romance cuando era la chica la perteneciente al mundo
ario? En “La Ladrona de Libros” (2013)
vimos un incipiente romance entre LIesel, la protagonista, y el chico judío que
sus padres adoptivos ocultan en su hogar. Lo importante es que (al revés de
JoJo Rabbit) Liesel no es nazi, sus padres eran comunistas, ella ha
transgredido las órdenes del Fuhrer al rescatar libros de las hogueras nazis,
puede convertirse en rescatista.
Meryl Streep se
hizo famosa al interpretar a la devota esposa aria de un judío en “Holocausto”.
Una mujer sencilla, sin estudios, que arriesga su visa para ayudar a su familia
política y a su esposo. Inspirada por la homilía antinazi del Pastor Martin
Nuemoller, Inga hasta sigue a su marido a los campos. Aunque Karl muere en
Auschwitz. Inga y su hijo sobreviven Terezin.
Esa evolución de Inga— que
no existe en “Un secreto Bien Guardado”— también aparece en una de mis novelas
favoritas La Casa de Christina de Ben Haas que perdí en Chile y he
podido recuperar acá. A pesar de que fue escrita hace 40 años, es buenísima.
Christa es una joven aristócrata en la Austria pre-Anchluss. Hay tres hombres
interesados en ella: el novelista estadounidense Lan Condón; su vecino Robert
que es nazi; y el millonario judío Joseph Steiner. En el espacio de nueve años,
Christa se casará con Lan, será amante (por obligación) de Robert y se embarazará
de Joseph.
No quiero
contarles más porque es una gran novela, búsquenla y léanla. Está en Amazon en
español y a bajo precio si la compran usada. Para los propósitos de esta nota,
solo les cuento que Christa rechaza a Joseph cuando él es poderoso y pretende
comprar su amor. Es durante la guerra, cuando debe ocultarlo y protegerlo, que
se enamora de él. Y es que las mayores salvadoras de los judíos alemanes fueron
sus esposas arias.
En “Forbidden”
(1983), Jaqueline Bisset daba vida a la Condesa Nina von Halder. Se trataba de
la historia real de una estudiante de veterinaria, antinazi y rescatista alemana,
que se pasó la guerra ocultando a su amante, el novelista judío, Fritz
Friedlander (Jürgen Prichnow), incluso teniendo un hijo con él. Ambos
sobrevivieron la guerra y pudieron casarse.
Aunque el romance
principal es ficticio, “Rossenstrasse” (2003) documenta la única protesta en suelo
alemán en contra de la deportación de los judíos. En febrero de 1943, los
esposos judíos de gente aria fueron arrestados y encerrados en un edificio de
la Calle de las Rosas de Berlín. Por una semana, y a pesar del frio invernal,
las esposas protestaron el arresto e inminente deportación de sus maridos. Al
final de la semana, ellos fueron liberados.
El filme cuenta la historia de la Baronesa Lena von Essenbach, una pianista que es repudiada por su familia por haberse casado con el violinista judío Fabian Fischer. Después del arresto de Fabian, Lena se une a un grupo de mujeres (llegaron a ser mil pidiendo la libertad de 1,800 hombres) de diferentes edades, clases sociales y circunstancias, unidas por un propósito común.
En las protestas,
Lena se hace cargo de la pequeña Ruth cuya madre también ha sido arrestada. La
diferencia es que el padre ario de Ruth no levanta un dedo para ayudar ni a su
mujer ni su hija. Lena y Fabian adoptan a Ruth. Años más tarde, Ruth (viuda de
un judío) se opone al romance de su hija Hannah con un latino que no es judío.
Solo cuando Hannah viaja Berlín a entrevistarse on Lena comprende el miedo de
su madre de que en su hija se repita la historia de la abuela.
Se Exige Final
Infeliz
El infame Código
Hays insistía en que si había un romance entre blancos y gente de diferentes razas
debía acabar en tragedia con uno de los participantes pagando con su vida su
delito. Parecía que en el trope “Romeo y Julieta en el Tercer Reich “debería
ocurrir lo mismo, e incluso relatos de la vida real no decían lo contrario.
En 1994, el
cineasta alemán Ulf von Mechow produjo “La Judía y el Capitán”, un documental
que lamentablemente es difícil de conseguir (está en Amazon Prime) y que no
tuvo gran exposición en Estados Unidos donde fue presentada en el Festival de
Cine de San Francisco en 1996. Subtitulada “Los Amantes de Minsk” se basa en
entrevistas con Ilse Stein, una adolescente judía que fue enviada, junto a su
familia, desde Alemania hasta el ghetto de Minsk, en Bielorrusia, en 1941. Su
llegada coincidió con una “Liquidación” (léase exterminio) de gran parte de la
población judía del ghetto. Necesitado de personal, su nuevo comandante Willy Schultz
contrató a Ilse como secretaria.
Lo que hubiera
podido ser un asunto sórdido, como lo ha relación Amón Goeth-Helen Hirsch en
“La Lista de Schindler”, se convirtió en
un intenso romance a pesar de ser Schultz casado, a pesar de ser mucho mayor
que Ilse que contaba solo 17 años, y a pesar de que la ideología nazi no
permitía esos sentimientos hacia judíos. El romance sobrevive en fotografías de
la pareja encontradas en los archivos de la KGB. Destaca una, tomada por Schultz,
que nos muestra una Ilse cómoda y serena, como si no estuviese en un ghetto.
En la próxima
liquidación, Schultz escondió a Ilse y a otra docena de judíos en un galpón
para salvarlos. La actitud humanitaria del comandante no pasó desapercibida a ante
sus superiores. Consciente de eso, Schulz elaboró un audaz plan de escape en el
que, fingiendo llevar a 25 judíos (entre ellos Ilse y sus hermanas) en una
expedición en busca de leña, se internó en un bosque donde liberó a los prisioneros,
la mayoría de los cuales se unió a grupos resistentes locales. Schulz e Ilse
continuaron hacia Moscú, un viaje de seis mees que Ilse consideraría los mejores
de su vida, pero la llegada a territorio soviético no fue grata.
A pesar de que Schutz
había sido condenado a muerte in absentia por los nazis, los rusos encerraron
al oficial en un campo de “reeducación “en el cual murió de un ataque cardiaco
(eufemismo estalinista para muerte bajo efectos de tortura) en 1944. La
embarazada Ilse fue enviada a Siberia donde enfermó. Su hijito murió cuando tenía
tres meses.
Ella confiesa en
las entrevistas que dio en el documental que esa época fue peor que sus años en
el ghetto. Eventualmente, Ilse se integró a la sociedad rusa, se casó y tuvo
hijos, pero por sus palabras se deduce que su matrimonio con Arkady Joblenko
fue por razones prácticas, y que el amor de su vida fue Willy Schultz.
Este romance (que
me ha conmovido cien veces más que el superficial amorío de Amalia y Martin)
fue muy admirado en la rusia del glasnost. El año pasado, Ellie Midwood (la del
Auschwitz Syndrome) lo usó para su novela No Woman’s Land., pero
de Midwood hablaremos en el próximo blog cuando lleguemos al Siglo XXI. Lo que sí
creo es que el romance del ghetto de Minsk era conocido por Lauro Muñiz cuando
escribió “Acuarela Do Brasil” (2000).
En esta miniserie,
Daniela Escobar bajó diez kilos para interpretar a Bella Landau, judía rumana
que es salvada de los campos de exterminio por el oficial alemán Axel Bauer.
Axel deserta del ejército (tal como lo hizo Willy Schulz) y junto a Bella huyen
a Brasil. Es 1943, Getulio Vargas ha declarado la guerra al Eje, Bella es
admitida, Axel no. Nunca llegué a ver completa la serie, pero aparentemente
Axel muere y Bella se queda en Brasil con otro amor.
Voy a detenerme
aquí para no hacer más pesada esta lista. Para la próxima entrega hablaremos de
cómo ha tratado el tema el Siglo XXI, de cómo se ha acoplado el trope al revisionismo
histórico de las relaciones entre ocupantes alemanes y mujeres de los países ocupados,
y como en estos últimos años, un par de filmes han intentado romper ese tabú de
que nazis y judías si pueden tener un futuro juntos. ¡Hasta la próxima!