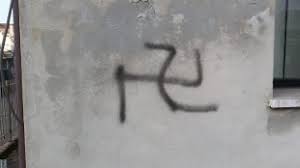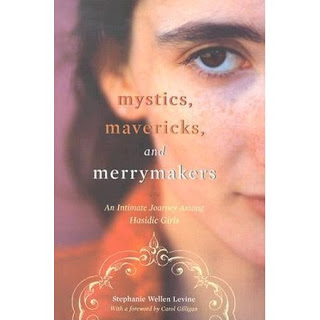Terminado de ver
el documental #Anne Frank: Parallel Stories”, me encontraba ante un dilema. ¿Debía
recomendarlo? ¿Era un buen momento histórico para verlo? La respuesta me vino
en un sueño. Me di cuenta de que el documental me había hecho bien, que era lo
que necesitaba, pero que no tenía que recomendarlo. Eso sí, debía hacerle una crítica
objetiva y a la vez hacer un relato subjetivo de lo que ha significado para mí,
porque este blog no es solo de ustedes, también es mi último diario de vida.
Modernizando
el Diario de Anne Frank
Inicialmente, me
acerqué al documental casi en puntillas. ¿Otra versión de la recauchada fórmula
del Holocausto? Una fórmula que únicamente sirve para ofender a las víctimas y crear
más antisemitismo. ¿Y Anne Frank? ¿No que los del Lazio se burlaron de ella en un estadio el año pasado? ¡En
Italia, el país menos antisemita de la tierra! Y más encima el documental lo
presentaba la sororidad antisemita de Netflix. Pero, alerta, no es producido
por Netflix. Es un documental italiano del 2019.
Precisamente por
ser italiana (Vite Paralelle es su nombre real) y por no ser un producto
Netflix es que presenta lo trillado dentro de un ángulo diferente. La
productora ejecutiva Veronica Bottanelli tomó la decisión de dividir la
historia en cuatro escenarios que se alternan, a veces de manera abrupta y
confusa. Dos están en inglés, dos en las lenguas de quienes atestiguan. Son estos
últimos segmentos los más impactantes. A juzgar por los comentarios y criticas también
son los preferidos del público.
El Teatro Piccolo
de Milán ha recreado uno de los cuartitos del Anexo donde Anne Marie Frank pasó
los últimos tres años de su vida ocultándose de los nazis. Es ahí donde Dame
Helen Mirren, con su dicción perfecta y talento histriónico, nos brinda una
lectura de los fragmentos más significativos del diario. Oírlos en voz alta les
da una dimensión vivida que nos saca del ámbito íntimo y personal en el que hemos
conocido el famoso diario. La descripción de los primeros besos intercambiados
con Peter es tan intensa que me hizo correr a mi viejo diario de 1975 a leer la
descripción de mi primer beso.
Es innegable que El
Diario de Anne Frank siempre ha tenido mayor acogida entre los jóvenes. Por
más de medio siglo, a millones de chicas y niñas (yo lo leí por primera vez
unos meses antes de mi decimo cumpleaños) nos ha motivado a llevar diarios de
vida. ¿Pero qué pasa hoy en día en que ya no existen los diarios? Los
Millenials y algún que otro dinosaurio baby boomer como Servidora,
usamos nuestros blogs como breviarios, ¿pero y los Z? Su mayor medio de expresión
son las redes sociales y ese ha sido el gancho que el documental ha utilizado
para “pescar” pececitos Z.
El hilo conductor
del documental es una quinceañera llamada Katerina Kat (Martina Gotti) que
comienza un viaje en reversa por el último año de vida de Anne. Lo inicia en
Bergen Belsen; sigue en Auschwitz; continua en Westerbork, el campo de tránsito
holandés donde Los Frank fueron llevados tras ser arrestados por la Gestapo; y
acaba en el Anexo.
Contrasta el
estado de Bergen Belsen, un campo ralo, húmedo de lluvia salpicado por falsas
tumbas-monumentos (uno de los cuales honra la memoria de Las Hermanas Frank),
con el cuidado con el que se han conservado las ruinas de Auschwitz o el Anexo
que una vez cobijase a Los Frank. También me ha sorprendido las imágenes
actuales de Terezin y Drancy, casi intactos.
En esta era
iconoclasta que nos ha tocado vivir tiemblo (y voces hay) que aparezca algún
movimiento exigiendo se borre todo vestigio del Holocausto para dar gusto a
nuestros enemigos, y no solo hablo de negacionistas. Si un judío mamerto en The Forward exigió la destrucción del Arco de Tito, y todavía
no sabemos si era irónico o hablaba en serio, ¿qué podemos esperar?
A través de esa trayectoria,
Katerina comenta sus impresiones que cuelga en su página de Instagram. Ese se
supone es su diario y ella es la imagen de una Anne Frank moderna. Este recurso
artístico ha causado controversia y molestia entre críticos y espectadores que sienten
que KK es demasiado moderna. “Parece una
emo” dijo uno en IMDB refiriéndose a su cabellos azules y a la argolla en la nariz.
Otros dicen que es un modo superficial de “modernizar” al personaje histórico y
que acaba trivializando su tragedia.
Aunque no me molesta
la aparición de Kat, si me pareció un poco cursi (“¿Hubiéramos sido amigas”? le
pregunta a Anne en el más allá). Es cierto que su inclusión simplifica algo que
todavía no puede digerirse en toda su magnitud. Su cháchara ligera contrasta
con la profundidad de Anne que, en su encierro y en su miedo cotidiano a ser
descubierta y asesinada, desarrolló esa “precocidad monstruosa” como la
definiría Daniel Rops en el prefacio a la edición francesa (yo leí el diario en
traducción de esa edición).
Cinco Niñas de
Auschwitz
Esa precocidad de
Anne y esa simpleza de Kat se hacen más evidentes cuando las contrastamos con
el tercer y más importante segmento del documental: las entrevistas con cinco
sobrevivientes del Holocausto. Para crear estas “vidas paralelas” a la de Anne
se ha buscado a cinco mujeres que una vez fueron niñas y quinceañeras y que
sobrevivieron Auschwitz.
Tenemos a la
checa Helga Weiss, que fue llevada junto a sus padres al ghetto-modelo de
Terezin. Ahí tendría su primer romance, pasaría de niña a mujer para luego ser deportada
a Polonia y liberadaen Mauthausen. Tenemos a la simpática Sarah Lichtsztejn-Montard
quien con su madre lograra huir del Vel d’Hiv en 1942 tras la redada más grande
de judíos en territorio francés. Eventualmente, en 1944, la adolescente Sarah fue
arrestada, llevada a Drancy, y luego deportada a Pitchipoi (el nombre
con el que los niños del campo daban a su destino desconocido en Polonia). En Bergen Belsen, Sarah tendría un breve encuentro con Anne Frank.
Tenemos a las
hermanas croatas Andra y Tatiana Bucci que sobrevivieron Auschwitz solo porque
el Dr. Mengele las confundió con mellizas y las Integró a su zoológico de
conejillos de indias. Por último, tenemos a Arianna Szoranyl hija de padre judío
y madre cristiana, bautizada junto a sus cinco hermanas lo que no impidió su
deportación después que su Italia natal fuese invadida. Cada experiencia es un
relato diferente, con el vínculo común de que son voces de sobrevivientes que
narran una juventud muy diferente a la de los espectadores, pero que tienen en
común con Anne Frank la experiencia de saberse en constante peligro, de saberse
rechazadas por la sociedad en que viven.
Alternando con
las voces de Dame Helen, de KK, y de las sobrevivientes, entran las voces
objetivas de historiadores y custodios de centros dedicados a preservar la
memoria del Holocausto. Las voces de las sobrevivientes ahogan los textos de KK
e incluso la lectura de Dame Helen, Solo se ven equilibradas por los
comentarios de los expertos que aportan información que ellas entonces y hoy no
saben.
Ahí tenemos al historiador italiano Marcello Pezzetti
que ha colaborado con los testimonios de algunas de estas mujeres y es autor
(entre otros libros) de Il Album di Auschwitz y Il Libro della Shoah
Italiana. Me gustó ver entre los expertos al vehemente Rabino Michael Berenbaum (graduado
como yo de Queens College) autor de El mundo lo debe saber y productor y
asesor de galardonados filmes y documentales sobre la Shoah. Es el quien
explica por qué el Holocausto es diferente a otros genocidios.
Consciente de que
hoy en día el termino "genocidio" es aplicado de manera baladí a cualquier masacre,
Berenbaum establece tres puntos de diferencia. A) el Holocausto fue ideado y
perpetrado por los habitantes del país más liberal, progresista y humanista del
mundo. B) Los nazis mantuvieron cientos de archivos de documentos y fotografías.
Es el genocidio mejor documentado de la historia. C) Los nazis no solo querían
exterminar a los judíos del Reich. Su propósito era acabar con los judíos (y
los gitanos y eslavos) de toda Europa y de toda la tierra.
En otra onda ,Ronald Leopold que está a cargo del Museo Anne Frank recuerda que los holandeses fueron
el primer pueblo de Europa en intentar detener a los alemanes. En 1941, tras
las primeras deportaciones de judíos, el partido comunista holandés convocó a
una huelga en febrero que duró un mes. Aunque no se detuvo la deportación,
queda como récord de que no todos observaron con indiferencia la labor de los
nazis.
No sé si esta
protesta galvanizó a los muchos que ocultaron judíos durante la guerra en
Holanda. Gente que arriesgaron sus vidas como los que ocultaron a Los Frank.
Tampoco sé si esta protesta incentivó medidas masivas como la de los daneses
que lograron enviar al 90% de su población judía al refugio de la neutral
Suecia, o si provocó las protestas con las que el pueblo y
autoridades búlgaras consiguieron evitar la deportación de sus judíos; o inspiró
la única protesta contra las deportaciones que tuvo lugar en Alemania, cuando
en 1943, en la Rosenstrasse (la Calle de
las Rosas) de Berlín, las esposas arias
exigieron la devolución de sus esposos judíos que iban ya camino a Polonia. Lo
extraordinario es que, tal como las protestas búlgaras, si tuvieron efecto sus
exigencias. Los maridos fueron retornados.
Mecanismos de
Sobrevivencia
Sin embargo, ninguna
de estas heroicas medidas afectó el destino de Anne Frank y de sus congéneres. Dos de ellas acabaron en Bergen-Belsen, tras haber evadido peor destino en otros campos
de exterminio. La diferencia es que ellas sobrevivieron y Anne no. La
diferencia es que ellas se casaron y tuvieron hijos, Anne no. Anne hubiese
complido 90 años este año, sus compañeras o los cumplieron o van a cumplirlos.
La grandeza de los testimonios reside en los diversos modos de estas mujeres de
seguir sobreviviendo. La liberación no necesariamente significó el fin de la
experiencia del lager. Como dice la hija de Arianna, su madre dejó parte
de sí misma en el campo.
Las cuatro han
escrito sobre su pasado. Helga, como Anne Frank, llevó un diario que publicó recientemente. Lo mismo han hecho las Bucci y Arianna. Sarah tiene un texto, Chazzes
les papillons noirs (Alejen las mariposas negras) que usa para dar sus
clases sobre la Shoah. Las cuatro están abiertas a dar entrevistas y aparecer
en documentales, pero como a muchos sobrevivientes, les ha costado décadas asimilar
lo ocurrido y poder articularlo públicamente sea en palabras o por escrito.
Otra virtud que
aleja “Historias Paralelas” de la infame fórmula es que cada historia comienza de
manera distinta, en países diferentes, con experiencias diferentes. Las
Hermanas Bucci tenían un padre cristiano, Arianna es católica, y sin embargo
acaban todas convertidas en seres sin más identidad que un número, incluso Anne
Frank. Por eso el ponerle un hashtag también la deshumaniza tal como sin darnos
cuenta permitimos que las redes sociales nos deshumanicen.
Uno de los
momentos desordenados del documental es la presentación de Fanny Hoschbaum
quien no es parte del grupo de testigos. A los cuatro años vivió oculta cerca
de Grenoble, y así sobrevivió La Ocupación. Hoy es ciudadana israelí, pero ha retornado
a Francia a recordar a sus muertos junto con tres de sus diez nietos. Su historia demuestra la importancia del
relato individual antes que la visión global de masas de cadáveres anónimos. Lo
dice una de las nietas de Fanny Hoschbaum cuando comenta que ya no se trata de
seis millones anónimos, que la experiencia se vuelve personal cuando se reduce
a su abuela y a su familia.
Otro nieto es
Omer, un ex soldado de Tzahal. Su abuela lo cuenta orgullosa recordando que la acompañó
a su última vista a Auschwitz. Para Fanny un motivo de orgullo es que portaron
una bandera israelí. Ver ese símbolo dentro de ese campo donde un millón de
judíos fueron exterminados como parte de un plan de destruir al mundo hebreo,
es un gesto poderoso, una señal de triunfo
Para muchos de mis gatitos lectores, la bandera israelí es un símbolo negativo. No lo es para mí,
aunque tenga mis disputas con las políticas de diversos gobiernos israelís,
pero oír a Fanny contar la anécdota y visualizarla emocionó hasta el último
hueso de mi viejo cuerpo judío. No sabemos qué relación tendrán las otras
sobrevivientes con el sionismo. Anne Frank nunca lo menciona en su diario. Pero
sabemos que, para Fanny, Israel es un mecanismo de sobrevivencia, como lo ha
sido para millones de sobrevivientes y sus descendiente por más de medio siglo.
Pero el gran
mecanismo de sobrevivencia, y la serie hace hincapié en ello, es el mandamiento
bíblico “creced y multiplicaos”. Algo
que se ha mencionado en los estudios de sobrevivientes—religiosos o no— fue
lo imperativo de formar familias.Lo mencionan tanto Ben Shepherd en The Long Road Home como Ian Buruma en Año Cero. Consciente o inconscientemente se ha buscado derrotar
con la fertilidad judía, el plan nazista de exterminio. Como dice Sarah, haber
formado una familia “es mi venganza”.
Ese parece ser el
sentir de sus compañeras quienes perdieron a todos sus parientes en la Shoah. Nada
más Helga y Sarah salieron de Belsen con sus madres. A las Hermanitas Bucci sus
padres solo lograron recuperarlas años tras ser separados por los Nazis. De la
familia con la que Arianna ingresó a Auschwitz únicamente sobrevivieron ella y
uno de sus hermanos. Sus padres, tres hermanas y un hermano acabaron en los
hornos. Ella misma pasó años en un orfanato.
Se entiende una
necesidad de formar una familia, pero como explica su hija Laura, Arianna también
tenía miedo de tener hijos o hablar con ellos de lo ocurrido en los campos con
ellos. Le ha sido más fácil hacerlo con los nietos y es interesante como ellos,
Francesa y Lorenzo, han reaccionado al legado de la abuela.
Francesca confiesa
haber sufrido mucho al enterarse del Holocausto (en la escuela) y luego al
saber el rol jugado por su abuela en esos años. Algo curioso, ni Arianna ni
Laura se casaron con judíos, pero Francesca se considera como tal. “Sono
ebrea, la mia mamma e ebrea, mentre il mio padre e catolico” afirma con
seguridad.
Su hermano Lorenzo
tiene otra manera de solidarizar con la nonna. Tras leer el libro de
Arianna, se tatuó en el antebrazo el número que en Auschwitz asignaron a su
abuela. En una entrevista a La Stampa, Tatiana Bucci declaró que no le parecía ese trend
de nietos de sobrevivientes tatuándose los números de los abuelos. El mismo
Lorenzo comenta que su abuela no aprobó inicialmente su iniciativa. “Hay tanta
gente loca por ahí” dijo la anciana. Y sabe de lo que habla.
En febrero, solo
unos meses despues que “#Anne Frank: Vite Paralelle” debutara en los cines
italianos, una enorme suástica apareció pintada en la puerta y muro de la casa
de Arianna. A pesar de las muestras de solidaridad de parte de los amigos y
vecinos, hay conciencia entre las sobrevivientes y los historiadores de un auge
de antisemitismo em todo el mundo.
En Donde se
Equivocó Deborah Feldman
Volviendo al tema
de los hijos como una manera de perpetuar las familias perdidas, hubo un momento,
cuando Sarah lo mencionaba como su modo de burlarse de los nazis, que me sentí
incomoda. Luego reparé en que se trataba de un resabio del “adoctrinamiento”
que sufrimos todos los que vimos “Unorthodox”. Una tesis de esa porquería era
que todas las desdichas de la pobrecita Ettie nacían de ese empeño de sus
mayores de convertirla en una máquina de hacer bebés solo para satisfacer su obsesión
morbosa con parientes muertos. Se dice en la miniserie que toda la perversidad
del estilo de vida Satmar reside en esa ofuscación neurótica con el pasado.
Cuando el Primo
Moishe le recuerda a Ettie la historia del panadero del barrio que perdió a
toda su familia en la Shoah, ella burlona le recuerda que el hombre está lleno
de nietos. La actitud entre aburrida y burlesca de Ettie—tal como la de Yael, la
israelí—demuestran el desprecio por el Holocausto y sus víctimas que existe en
gente como Deborah Feldman.
Sin embargo, la
Feldman, zorra oportunista que es, escribió un libro Exodus en el que
lloriquea sobre la Shoah y se va de peregrinación por diferentes países
europeos siguiendo la ruta que cruzó su abuela durante el Holocausto. El libro
no tuvo éxito porque se siente totalmente falso y porque la actitud de Feldman
es tan infantil que en el Chicago Tribune llamaron su estilo “chick lit”.
Uno de los
momentos más risibles de su narrativa es cuando, al retornar de su visita a Auschwitz,
se enfurece porque el conductor del tranvía le mira la cola. Lo vergonzoso es
que dijo que en ese momento sintió el poder del Holocausto. Que esta mula crea
que el Holocausto se basó en nazis mirándole el culo a las judías…. Con eso se
entiende su repudio a la obligación de recordar y honrar a los muertos, repudio
que lamentablemente se ha colado en la manera de pensar de muchos judíos
modernos.
Aunque el tema
central de “Parallel Stories”se base en los relatos individuales y singulares de
Anne y de las cinco sobrevivientes, la serie acaba con una generalización, por
una vez necesaria. Al hablar del exterminio de toda una generación de niños
judíos, dice el Rabino Berenbaum” imagínense el talento que Alemania destruyó
al destruir a todos esos niños judíos. Cuando destruyes niños, estás destruyendo posibilidades infinitas”.
En este último año,
los niños y jóvenes han vuelto a ser tema de conversación, sea por ser víctimas
de brutalidad o negligencia policial, o por andar tumbando estatuas, o por ser
una molestia para padres al convertirse en una presencia intolerable en casa, o
para sus maestros por su falta de interés en los burdos intentos de establecer un homeschooling
universal.
Todo esto en una
época en que el radicalismo feminista ha eliminado la existencia de
sentimientos maternales y rechazado cualquier intento por empujar a la mujer a
ser madre o experimentar afecto por los más pequeños y débiles. Me pregunto si
todavía se entiende la vergüenza que debería embargarnos a los adultos ante la
muerte de criaturas, o siquiera si podemos comprender el sufrimientos de niños
separados de sus madres y viceversa.
La relación
madre-hija adquiere preponderancia en estas “vidas paralelas”. Todos conocemos
por las páginas del diario de los problemas de Anne con su madre. Muchas nos
hemos identificado con ese conflicto que marca tantas adolescencias femeninas,
pero el documental nos recuerda como Edith Frank se dejó morir de hambre al ser
separada de sus hijas. ¿Podemos dudar de su amor por Anne y Margot?
Las otras chicas también
descubren un vínculo nuevo que las une a quienes les dieron vida. Al llegar a Auschwitz,
Helga miente sobre la edad de su madre y de la propia, rescatándolas a ambas de
la cámara de gas; Sarah y su madre huyen del Vel d’Hiv, viven ocultas,
sobreviven Auschwitz siempre juntas, son socias y compañeras a la par de hija y
mamá.
En cambio, para
las Hermanas Bucci, los escasos encuentros con la madre en el lager van
separándolas. Son muy pequeñas y esa mujer flaca y envejecida prematuramente se
les vuelve una extraña. Sin embargo, será su madre quien luchará en la
posguerra para encontrarlas y recuperarlas. Ellas contarán que han sido
impulsadas a escribir su historia en recuerdo de una madre silenciosa, incapaz
de poner en palabras el calvario sufrido.
 |
| Mira y Giovanni Bucci |
Entre el
Antisemitismo y el Victimismo
En un momento en
que hay tantos— de diversas ideologías, credos y colores— cuya felicidad
y paz reside en la destrucción no solo del judío sino también de su cultura, el
recordar que una vez casi se consiguió tal propósito, o al menos se lo consiguió
a medias, es importante. Nos ayuda a los judíos a poner en perspectiva nuestra
posición en el mundo.
Este tipo de
documentales solo se manufactura en países que donde los judíos no han caído en
la apatía, conformismo y cobardía que nos caracteriza a tantos. Por eso debería
ser visto tanto por los judíos que militamos en este último bando como por los que,
por lucirse en arenas políticas, faranduleras o financieras se olvidan de que
en la Shoah no solo murieron los pobres, desconocidos y religiosos.
Vivimos, incluso
en este país, un auge de antisemitismo que ya ni es solapado. Los únicos que
intentan ocultarlo son los judíos liberales ateos y oportunistas, que les gusta
colgarse de cualquier carro que crean los llevará al Desfile de la Victoria. Es vergonzoso que el gran Kareem Abdul Jabbar, gloria del deporte mundial ( negro,
musulmán e hijo de policía), sea quien
haya tenido que rechazar públicamente el auge del antisemitismo en los medios
de comunicación y en los deportes. Es vergonzoso cuando hasta judías como la
comediante Chelsea Handler, por ignorancia o tozudez, son parte de esa
desenfada judeofobia.
Dije al comienzo
que no iba recomendar #Anne Frank. Por años me he sentido incomoda con la
repetición de clichés que “la industria del Holocausto” ha imprimido a sus
productos. El Dr. Ernesto Medalla me comentó una vez que ese tipo de producto
era un culto al victimismo “hasta tiene música de víctimas”. El victimismo
puede producir en el espectador una reacción contraria de la que se desea
lograr. En vez de compasión y solidaridad puede provocar una sensación de
alejamiento de la tragedia acompañado de un desagrado por las víctimas.
Por eso es por lo
que aconsejaría a otros grupos étnicos que no caigan en ese error. “Nous
sommes les victimes de les victimes” dijo Mahmoud Abbas abrazando a Sir Elie Wiesel
en su primer encuentro. A mí me dio risa y luego vergüenza ajena, porque Abbas,
gordito y próspero, era una imagen muy alejada la del escritor en sus días de
‘victime” tras ser liberado de Buchenwald cuando no tenía fuerzas ni para
alzarse del camastro. El mérito de “Vite Paralelle” es que ni Anne en su diario
ni las otras cinco sobrevivientes en sus libros y entrevistas se hacen las víctimas.
De su conversación resuma revancha, miedo al auge de la judeofobia, tristeza
ante lo perdido, pero no hay autocompasión.
Arianna nos
cuenta que los alemanes golpearon sus piernas con porras de goma con fierro
adentro. No nos dice que esas torturas le costarían meses en el hospital tras
la liberación. Nos cuenta de la marcha forzada desde Auschwitz a Belsen en
medio de nieve, pero no nos dice que sus dedos se congelaron y hubo que
amputarle algunos. Tampoco que fue un guardia de la SS el que se apiadó de ella y la puso en un
vagón. De otro modo ella no hubiese sobrevivido.
Las obras más
contundentes sobre la Shoah son las que muestran algo original, las que se enfocan
en experiencias singulares, las que aportan una luz en medio de la oscuridad.
Algo que me impresionó de las historias fue como Las Bucci eludieron los
pavorosos experimentos de Mengele.
En el documental
mencionan que “una mujer” las aconsejó no ofrecerse de voluntarias para ir al
campo de Neuengamme (donde moriría su primito Sergio) celebre por ser un centro
de exterminio de conejillos de india infantiles conmemorado hoy por un jardín
de rosas. Lo que no dicen (en el libro, pero si en otras entrevistas) es que esa mujer era la boklova, la
guardia polaca, ladrona en la vida civil, pero todavía dotada de compasión.
 |
| Las Bucci y su primo Sergio |
El propósito de
todo documental es interesar al espectador a expandir sus conocimientos
buscando más material sobre el tema. Tal vez por eso es qué #Anne Frank
escatime información. Después de todo, las cinco testigos han escrito sobre su
experiencia de la Shoah. El problema es que aparte de Helga’s Diary
(traducido al castellano como El Diario de Helga) ninguno de esos libros,
ha sido traducido ni al inglés ni al español. Los libros de Arianna y de las
Bucci están en Amazon, pero en italiano.
Aunque a cada
rato se escriben historias y testimonios del Holocausto en diversos países
europeos raramente se traducen, a menos que sean los que siguen estándares
conocidos y ocurran en la Europa Oriental. De ahí que el diario de Helga haya
sido traducido al alemán, al portugués, hasta el chino.
En cambio, lo que
se hace en italiano rara vez encuentra traductor sea novela, testimonio o texto
de historia. Por eso terminé por comprarme Gli Soldati Ebrei di Mussolini
en el original. A mí me interesa el material italiano, no solo porque me toca
personalmente, sino porque es tan especial y exótico, sobre todo para la gente
que está harta de leer fórmula.
Acabo de hacer
una búsqueda en Amazon.com usando como buscadores “Jewish Holocaust History” e “Italy”,
el resultado es el de siempre: De Felice, Michele Sarfatti, Susan Zucotti y
mucho Primo. Lo nuevo, paparruchadas
como The Italian Executioners de Simon Levis Sullam que busca desmitificar
la narrativa de los italianos como rescatistas natos. Le ha ido tan mal con el
esfuerzo que apenas le ha alcanzado para 200 páginas. Veinte dólares muy mal invertidos por mí al
haberlo comprado. Mas dinero invirtió la editorial de Princeton que lo ha
publicado.
En cambio, sí
pongo “Italia” o “Ebrei” como buscador me salen docenas de textos apetitosos.
Por eso tengo que considerar que es una suerte encontrar material en traducción
y por una vez le agradezco a Netflix algo, el haber comprado #Anne Frank: Vite
Parallele”.
ADDENDUM: Una sorpresa ha sido descubrir que nuestra Gatita Honoraria Jeannette Kravetz Stoletzka ha conocido a Andra Bucci quien le ha autografiado una copia de su libro. Ese ha sido un hallazgo y la Dra. Kravetz nos ha dado permiso de publicar las fotograf'ías
 |
| Jeannette y Andra |
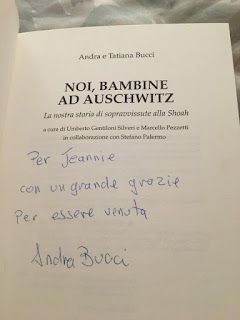 |
| La dedicatoria del libro |
ADDENDUM: Una sorpresa ha sido descubrir que nuestra Gatita Honoraria Jeannette Kravetz Stoletzka ha conocido a Andra Bucci quien le ha autografiado una copia de su libro. Ese ha sido un hallazgo y la Dra. Kravetz nos ha dado permiso de publicar las fotograf'ías